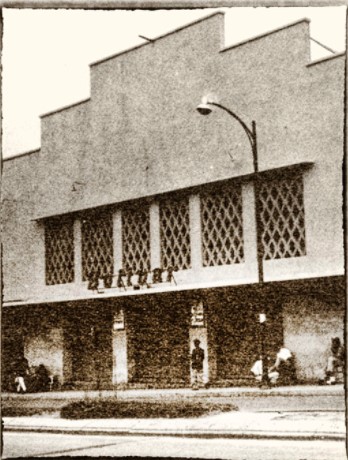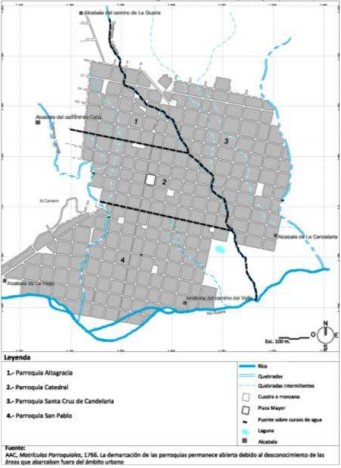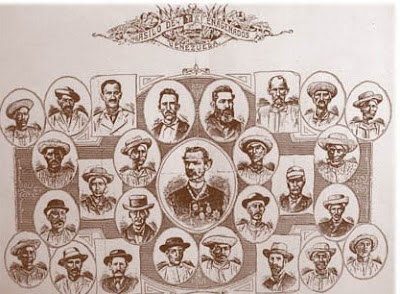Todos los lugares
tienen encantos que a veces permanecen ocultos. Catia es uno de estos sitios, con
una historia desconocida para muchos, pero de una riqueza impresionante que le da sentido a cada uno de sus rincones. Catia puede parecer descuidada, muchas
veces hasta sucia y siempre llena de buhoneros, pero también posee
algo que atrapa, una especie de magia que resulta difícil de explicar.
Parroquia Sucre del Municipio Libertador
La
formación de esta parroquia es relativamente nueva, ya que sucede en 1936 bajo
la presidencia de Eleazar López Contreras. Anteriormente, desde 1750 hasta 1778 todo el territorio perteneció a la Parroquia Altagracia, y luego a Catedral hasta 1936. Los
catienses habían propuesto en 1853 la creación de una parroquia llamada Catia,
pero nunca fue aprobado hasta 1936 y en esta oportunidad le dieron el nombre de Parroquia Sucre.
Por
lo tanto, decir Parroquia Sucre o Catia es lo mismo, no es que Catia sea parte
de la Parroquia Sucre, sino que Catia es otra forma de llamar a la Parroquia
Sucre. La extensión de Catia es inmensa: mide 59,3 kilómetros cuadrados y sólo
es superada en cuanto a este parámetro por la Parroquia Macarao con 131,4
kilómetros cuadrados. También es la más poblada del Municipio Libertador, con 363.617 habitantes que
representan el 17% del total.
Catia se divide en 18 zonas:
1.
Nueva Caracas
2.
Los Flores
3.
Magallanes
4.
Caribe
5.
Propatria
6.
La Silsa
7.
Alta Vista
8.
Gramovén
9.
Los Frailes
10. Ruperto
Lugo
11. Cuartel
12. Blandín
13. Casalta
14. Isaías
Medina
15. Lomas
de Urdaneta
16. Tacagua
17. El
Limón
18. Ciudad
Caribia
Adicionalmente, hasta el año 1966, que es cuando se crea la Parroquia 23 de Enero, también
este sector formaba parte de Catia.
Algunos datos históricos
De
acuerdo a excavaciones arqueológicas se sabe que en el territorio que hoy es
conocido como Catia ya existían pobladores hace aproximadamente 1.500
años, los cuales eran indígenas de la etnia Caribe. Respecto al nombre, no
existe ningún sustento para la tesis de que haya existido un cacique llamado Catia. El vocablo katia
significa viento en lengua Caribe,
por lo que es probable que éste sea el origen.
Catia se fue poblando muy lentamente. En 1929 se considera la idea de urbanizarla, pero es a partir
de la década de 1930, cuando empiezan a llegar los españoles, portugueses e
italianos, que se inicia el desarrollo económico y poblacional. Ya para los años de 1940 era un importante
centro de actividades industriales y comerciales que generaban mucha riqueza.
El contexto geográfico de Catia define en gran medida a los catienses. En esta parroquia han existido lugares emblemáticos para la historia de Caracas que ya no están, aunque muchos aún perduran. Por otra parte, permanecen algunos aspectos sociológicos relevantes.
Laguna de Catia
Esta
laguna existió desde tiempos muy antiguos. Se alimentaba de la Quebrada Caroata
a su paso para desembocar en el río Guaire y se calcula que para el año 1916 su
extensión era de aproximadamente 487.500 kilómetros cuadrados. Luego fue
mermando y en 1940, cuando se decidió secarla, tenía cerca de 1.500 kilómetros
cuadrados. En cuanto a su profundidad, dicen que siempre estuvo alrededor de
los 12 metros.
La Laguna de Catia fue un sitio para el disfrute de toda Caracas, ya que muchos llegaban en tranvía y pasaban un lindo día alquilando lanchas para remar. Merendaban al aire libre y después se tomaban un trago en alguno de los bares aledaños, mientras miraban caer la tarde. Uno de estos lugares muy recordado es el bar “La Pulmonía”, donde se degustaba un sabroso cuba libre o cualquier otra bebida escuchando a un prestigioso pianista que allí tocaba, lo cual tiene su final en los años de 1940.
El Bulevar de Catia y sus plazas
El
Bulevar de Catia es una alameda que antes era la Avenida España, por lo cual
también se le conoce como Bulevar España. Este paseo ancho y arbolado, que fue
inaugurado en el año 1983 en el contexto de las obras del Metro de Caracas,
mide aproximadamente un kilómetro y une la Plaza Sucre con la Plaza Pérez
Bonalde, atravesando de norte a sur todo el sector llamado Nueva Caracas, cuyos
límites son: Avenida Sucre al norte; Avenida Principal de la Silsa al sur;
calle Colombia al este; y calle Argentina al oeste.
La
Plaza Sucre, que da inicio al bulevar en el sentido norte-sur, fue inaugurada
por Juan Vicente Gómez en el año 1928, en honor a su hermano asesinado a
puñaladas en 1923 mientras dormía en su cuarto de Miraflores. Por tal motivo, su nombre original fue Plaza
Juancho Gómez hasta el año 1936. Después de morir el dictador es
cuando toma el nombre actual y se
sustituye el busto de Juancho por una estatua ecuestre de Antonio José
de Sucre.
En
el sentido contrario, de sur a norte, el bulevar se inicia un poco antes de la
Plaza Pérez Bonalde. Esta plaza, cuando el bulevar era la Avenida España,
primero se llamó “Plaza Cataluña” y
luego “Plaza Las Orquídeas”. Fue en 1946,
bajo la presidencia de Rómulo Betancourt durante el trienio adeco, que se
decide honrar a uno de los más brillantes poetas venezolanos: Juan Antonio
Pérez Bonalde (1846-1892), autor del famoso poema “Vuelta a la Patria”.
Por cierto, la Plaza Bonalde tiene una historia muy relacionada con la caída del gomecismo, la cual refiere que en ella vivía Elías Sayago, responsable de la represión y las torturas durante los últimos años de la dictadura y al que le saquearon la casa en febrero de 1936.
Mercado Principal
Este
mercado se encuentra más o menos a la mitad del Bulevar de Catia, aunque un
poco más cerca de Pérez Bonalde. Fue estrenado en 1954 y se construyó utilizando
las columnas, rejas y fachada del Mercado de San Jacinto, que fue demolido el
año anterior para ampliar la actual Plaza El Venezolano. Existen discrepancias
con su fecha de inauguración y antigüedad, debido a que antes existió en el
mismo lugar otro mercado que era conocido como Mercado Municipal de Catia.
Por su original y hermosa arquitectura, el Mercado Principal de Catia fue declarado monumento nacional en 1994. Cuenta con diez pasillos, que poseen 260 puestos distribuidos entre dos grandes naves separadas por una galería central, donde se puede conseguir una gran variedad de productos de todo tipo. Existen montones de alternativas para comprar lo que sea. Todo de primerísima calidad y vendido con la mayor simpatía.
Parque del Oeste
El
Parque del Oeste, que se localiza
justo a la salida de la estación del metro llamada Gato Negro, se inaugura en
el año 1983 con el nombre de Parque
Recreacional Jóvito Villalba. En esa época sólo tenía 14 hectáreas, que
habían correspondido a un estadio y a los amplios terrenos de la escuela Miguel
Antonio Caro, la cual quedó dentro del parque. Igualmente, por este lugar
pasaba el Ferrocarril Caracas-La Guaira, que funcionó hasta 1951 y cuya
estación central se ubicaba en Caño Amarillo.
Posteriormente,
en el año 2007, luego de ampliar el parque a 46 hectáreas tomando parte de los
terrenos que habían pertenecido al Retén
de Catia, se reinaugura con el nombre de Parque Recreacional Alí Primera. Este espacio, que constituye un pulmón natural importante para la zona por sus extensas áreas verdes, cuenta
con una laguna artificial, caminerías, canchas, anfiteatro, concha acústica,
cafetería y quioscos. Además, dentro del parque se encuentran el Museo Jacobo Borges y la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
Museo Jacobo Borges
Jacobo
Borges (1931), que no nació en Catia pero vivió aquí desde que era muy pequeño,
es considerado uno de los mayores exponentes de la plástica venezolana y su
trayectoria como dibujante, pintor y cineasta ha sido reconocida a través de
numerosos premios nacionales e internacionales. El museo que lleva su nombre fue
fundado en 1986 y se ubica dentro del Parque
del Oeste Alí Primera.
El
Museo Jacobo Borges (MUJEBO) desde el año 2011 es sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE), la
cual asumió la dirección del museo. A partir de esta fecha, lo que era una
galería y un centro cultural para los pobladores de Catia, se convirtió en un
lugar donde se imparten clases y se exponen las piezas de los estudiantes
destacados.
Este
evento originó que una colección de más de 200 valiosísimas piezas, tanto de
Borges como de otros artistas nacionales y extranjeros, que antes se podía
apreciar en el MUJEBO, pasaran a la
Galería de Arte Nacional (GAN), lo cual significó una pérdida muy importante
tanto para los que fueron trabajadores del museo como para la comunidad de
Catia.
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen
Esta
iglesia, que se ubica dentro del Parque
del Oeste Alí Primera, no fue la primera que se erigió en Catia, de
hecho su estructura tiene un corte bastante moderno. Sin embargo, sí fue la
primera advocación de la Virgen María, a la que antes se rindió culto a través de una pequeña
ermita levantada alrededor del año 1845, la cual se ubicaba a pocos metros de
donde hoy está el templo. Por aquella época Catia sólo tenía unas pocas casas
dispersas, habitadas por menos de 600 personas.
En 1845 se construyó una carretera que comunicaba a Catia con La Guaira, siguiendo la ruta del antiguo Camino de Catia que comenzaba en la actual Avenida Sucre. Debido a lo riesgoso que
resultaba transitar por la vía, se levantó una ermita a la Virgen del Carmen que es la patrona de los
viajeros. Posteriormente, en 1936, en el sitio se construyó una iglesia, pero en 1975, cuando empiezan los movimientos de tierra para el metro, se derriba
y se sustituye por la actual, que se inaugura en 1983.
Cines de
Catia
En
Catia existieron muchos cines famosos y de los mejores de Caracas. La avenida
Sucre y la Avenida España (hoy Bulevar de Catia) eran reconocidas por la
cantidad de salas cinematográficas grandes, lujosas y cómodas que había. De
ellas, sólo sobrevive el Teatro Catia, que fue recuperado en el año 2012.
Entre
los cines de Catia que recuerdan una época no tan lejana se pueden
mencionar: Teatro Bolívar, Teatro Catia, Teatro Venezuela, Miraflores,
Para Ti, Lídice, Los Flores, Méjico, Esmeralda, Variedades, España y Pérez Bonalde. También, en una época ya más moderna estuvo el Cinemalago en el Centro Comercial Lago,
que fue bautizado popularmente como Cinemalandro.
Entre
ellos, vale la pena entrar un poco más en el detalle de lo que fue el Teatro Bolívar, así como en la historia
del actual Teatro Catia.
Teatro Bolívar
Estaba
ubicado en la Avenida Sucre, en el lugar que posteriormente fue el Bazar
Caracas y más tarde sede de damnificados, quienes hicieron mini viviendas separando
los espacios con paredes de cartón piedra. Luego, ya en tiempos más recientes,
el sitio se convirtió en una galería de comercios informales.
Este
cine estuvo funcionando desde 1929 hasta 1973 y es particularmente famoso
porque se consideraba una de las mejores salas del país. Aquí hizo su aparición el cine sonoro y
además era muy concurrido porque se presentaban en vivo los mejores artistas
internacionales que venían de gira a Venezuela.
Teatro Catia
Este teatro, actualmente de apariencia muy moderna tanto en su fachada como internamente, y que tiene un aforo de 886 butacas, está localizado frente a la Plaza Sucre. Fue inaugurado en el año 1940 con la exhibición de la película Espérame (1933), mejor conocida como “Andanzas de un criollo en España”, donde actuaba Carlos Gardel y que tuvo muchísimas semanas consecutivas de éxito.
Posteriormente,
a partir de los años 80 el teatro cayó en el total abandono y se convirtió en
un centro para el comercio informal, hasta que fue rescatado en 2012. Actualmente
es un lugar icónico en cuanto a la presentación de importantes espectáculos teatrales
y musicales, y adicionalmente es patrimonio cultural de Catia.
Hospitales
Catia
cuenta con dos hospitales que son famosos, ya que casi siempre, y no
precisamente por buenas noticias, han estado en la palestra pública. Estos son
el Hospital Dr. Ricardo Baquero González
(apodado Periférico de Catia) y el Hospital General Dr. José Gregorio Hernández
(mejor conocido como Hospital de Los
Magallanes de Catia).
Hospital Periférico de Catia
Este
hospital está ubicado en la calle El Yunque de Los Flores de Catia. Fue inaugurado
en 1951 y creado bajo la concepción de servir como puesto de socorro
o para emergencias, ya que para la fecha existían pocos que pudieran ofrecer
este servicio. Según información de los doctores, la mayoría de los pacientes
que acuden al hospital lo hacen por accidentes de tránsito, o por heridas de armas blancas o de fuego, aunque también se realizan cirugías programadas.
De
acuerdo a noticias de este año 2021, sólo están funcionando dos quirófanos de
los seis que tiene el hospital; la dieta de los pacientes es básicamente arroz
y granos; las paredes y los pisos están mugrientos y no hay con qué limpiarlos;
existen problemas de iluminación; las neveras del banco de sangre están dañadas
desde el año 2015; no hay ningún ascensor operativo; de las 83 camas
disponibles sólo 16 están en condiciones aceptables; y la morgue no funciona.
Hospital Los Magallanes de Catia
El
hospital de Los Magallanes de Catia se ubica sobre los terrenos donde estaba anteriormente
la laguna y está situado en la avenida La Laguna del sector conocido como Los
Magallanes. Su construcción se inició en el año 1968, bajo la presidencia de
Raúl Leoni, y se inauguró en 1973 cuando
ya Rafael Caldera era presidente. Cuenta con nueve pisos, siete ascensores,
aproximadamente 550 camas y seis pabellones. Estuvo dotado de los equipos más
sofisticados para la época en que se estrenó.
Fue
concebido como hospital tipo IV, lo cual quiere decir: con más de 300 camas;
ubicado en una población de más de 100 mil habitantes y con influencia superior
a un millón; en capacidad de realizar cirugías de toda índole; con dependencias
para terapia intensiva, farmacia, morgue y todos los servicios de alimentación
e higiene; y que ofrezca todas las especialidades médicas así como exámenes y
estudios de cualquier tipo.
La
situación del este hospital no es mejor que la del Periférico de Catia y denuncian: basura acumulada en todas las
áreas; cucarachas y zancudos que pululan por doquier; no funcionan los
ascensores y por ende hay que suspender las cirugías; problemas de luz y agua;
baños en mal estado y presencia de aguas negras; equipos médicos dañados; sólo
50 camas operativas; y falta de cloro e insumos para la limpieza y
desinfección.
Cárceles
Aunque
actualmente en Catia no hay ninguna cárcel, existieron dos que
fueron tristemente célebres y que forman parte inseparable de la historia de
la parroquia. Éstas fueron: la Cárcel Modelo
y el Retén de Catia.
Cárcel Modelo
Estuvo
ubicada en los terrenos que hoy ocupan el estacionamiento y los talleres del
metro, frente a la estación Propatria. El proyecto surge durante el gobierno de
Eleazar López Contreras con la intención de dignificar el sistema penitenciario
y la cárcel se inaugura en el año 1941 durante la presidencia de Isaías Medina
Angarita.
El
plan para la creación de este recinto carcelario dio también lugar al decreto
de López Contreras para el nacimiento de la Urbanización Propatria, con la
construcción de viviendas populares a cargo del Banco Obrero, donde se hicieron más
de 400 casas durante el período 1939-1940. Posteriormente, a finales de la década de
1940, se comienza la construcción de los bloques de cuatro pisos.
La
Cárcel Modelo fue planificada para albergar a 362 presos en celdas individuales,
los cuales contaban con un taller para la fabricación de muebles que les
permitía su manutención, así como con una caja de ahorros y una cooperativa.
Por otra parte, el recinto penitenciario tenía una sala de teatro donde se
exhibían películas y amplios espacios para el deporte.
Durante
el gobierno de Pérez Jiménez esta fue una de las prisiones que recibió mayor
cantidad de políticos. Se habilitó un área especial para los mismos que fue
bautizada como “el pabellón rojo” y,
adicionalmente, los reos le pusieron nombre a los espacios, tomando el pasillo
principal el apodo de “Gran Avenida”.
La cárcel se fue deteriorando y cuando fue demolida en 1983 para
permitir las construcciones del Metro de Caracas ya era un lugar con más de
1.000 presos hacinados y famélicos, donde reinaba el maltrato general y el
irrespeto hacia los familiares, apareciendo también los "pranes" y la “ley del
chuzo”.
Retén de Catia
El
Retén de Catia fue una de las cárceles más terribles del país, tanto así que en
Caracas era conocida como “el monstruo
del oeste”. Fue inaugurada en el año 1966 durante el gobierno de Raúl Leoni
y demolida en 1997 cuando Rafael Caldera era presidente. Estaba ubicada en los
terrenos que posteriormente fueron destinados a la ampliación del Parque del Oeste Alí Primera y a la
construcción de la Universidad
Experimental de la Seguridad (UNES).
La
cárcel fue diseñada para una capacidad máxima de 750 presos distribuidos en
tres torres, pero la población llegó hasta más de 3.000, lo que ocasionó un
hacinamiento terrible. Hay testimonios acerca de que las violaciones eran
constantes y también de que los presos, a falta de baño, hacían sus necesidades
fisiológicas en el suelo, ante la presencia de los compañeros. Igualmente, el tráfico
de drogas y armas era parte de la cotidianidad del penal.
Lo
sucedido en este evento fue llevado ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
perteneciente a la Organización de Estado
Americanos (OEA), por los
familiares de los presos masacrados, la cual se pronunció en el año 2006 y
emitió una sentencia contra Venezuela por no haber realizado las debidas
averiguaciones para castigar a los culpables.
Los brujos de Catia
Catia siempre ha sido famosa por sus brujos, yerbateros y curanderos, muchos de los cuales tienen gran prestigio y son recomendados por quienes han recibido sus servicios. Hasta hace no mucho tiempo trabajaba en el Mercado Principal un yerbatero muy reconocido por sus habilidades para curar la culebrilla. Todo el mundo dice que este señor fue muy profesional y serio. Luego de que murió, atiende la hija quien heredó todos sus conocimientos.
Pero
hay muchos otros personajes registrados en los anales de la historia catiense, que se recuerdan especialmente por haber sido
acusados ante las autoridades. Igualmente, existieron y existen muchos santeros devotos de la “corte
malandra”, ya que Ismaelito fue apuñaleado en el 23 de Enero cuando esta zona
era parte de la Parroquia Sucre.
Una mujer célebre es Benilde Ramos, vecina de Los Magallanes, que adivinaba con
el tabaco y en 1944 fue denunciada por la cantidad de humo pestilente que salía
de su casa; los periodistas la entrevistaron y ella declaró que era por el
fogón donde cocinaba. También hubo otro curandero, llamado Nicolás Porras, que vivía en la
Cortada de Catia, quien estuvo detenido en 1943 debido a que casi mata a una
clienta al aplicarle electricidad. Según su teoría, éste era el remedio
para todos los males.
Y
se cuenta una historia muy graciosa, sobre un señor llamado Juan Aparicio, que en los años
50 se mudó para el sector La Laguna y allí se reunía con otros a realizar prácticas esotéricas
mediante la ouija. Sólo se le
presentaban espíritus cachondos, hasta que un día descubrió la causa: al lado
de su casa quedaba el popular burdel Caricari.
La “vida alegre” catiense
Otra
razón por la que Catia se hizo famosa fue por sus "damas de la noche", que acudieron
en masa provenientes tanto del país como del extranjero, ante el gran desarrollo
comercial y económico del sector. En los años 40 se ponen de moda los cabarets y
night clubs donde se bailaba desenfrenadamente el mambo, que aparte de ser muy
sensual permitía diferentes tipos de deslices. Pero, sobre todo, dicen que
Catia es la precursora del invento de los bares con rocola, donde en la parte
de atrás se escondían puertas disimuladas y los clientes desaparecían por un
rato.
Igualmente,
comenzaron a pulular los prostíbulos. Su lista es larguísima, como no existe respecto
a ninguna otra parroquia de la ciudad. Entre ellos destacan: La Cueva del Humo, La Casa de la Gata, El
Caricari, Villa de Lourdes, La Mata de Plátano, El Mantecón, El Puente y El Canario. En estos lugares siempre había
una madama que cobraba y cuentan los usuarios que el tiempo era medido de
forma estricta. Si se demoraban, la madama les tocaba la puerta de la
habitación y les gritaba cosas soeces.
Dicen
que los hijos de aquellos dueños de negocios relacionados con el sexo prefirieron dedicarse a otro tipo
de actividad comercial de menor riesgo y se inclinaron por las licorerías, por
lo cual los bares mampara casi se extinguieron. Igualmente, luego apareció
Internet, de modo que las "mujeres de la vida alegre" generalmente ya no están en los
burdeles, sino que se anuncian en la web. Y estos cambios a muchos les producen nostalgia.
De
esta época relacionada con la “vida loca”, cuyo estilo se mantuvo
aproximadamente hasta los años de 1980, los catienses también guardan el recuerdo de
personajes imborrables, como es el caso de Mariotta, dueña de un reconocido lupanar, que de vieja perdió la razón y deambulaba por la Avenida España vestida de
negro. También rememoran al “médico asesino”,
seudónimo de Ricardo Carvajal, quien preparaba una guarapita especial que se
asociaba al preámbulo, antes de desaparecer por la puerta oculta del bar.
Luego de investigar sobre los lugares emblemáticos de Catia, apreciamos mucho mejor toda la riqueza cultural oculta en esta zona del oeste de Caracas, que probablemente mucha gente no se atreve a visitar. Sin embargo, es una gratísima experiencia recorrer el bulevar de plaza a plaza y entrar al mercado, o caminar por el Parque del Oeste. Seguramente más de uno se sorprendería al comprobarlo.
Referencias:
CCS. (s. f.).
Parque del Oeste (Alí Primera). http://guiaccs.com/obras/parque-del-oeste-ali-primera/
Ciudad CCS. (2021, 15
julio). LA CARAQUEÑIDAD | ¿Dónde están los cines de la avenida Sucre de
Catia? http://ciudadccs.info/2021/07/15/la-caraquenidad-donde-estan-los-cines-de-la-avenida-sucre-de-catia/
Crespo, C.
(s. f.). Mujabo: el desmontaje de un museo. https://iamvenezuela.com/2015/04/mujabo-el-desmontaje-de-un-museo/
De Sousa, I. (s. f.). Historia
de Catia. https://loscomunales.wordpress.com/2015/10/13/historia-de-catia/
Épale.
(2020, 14 agosto). http://epaleccs.info/anecdotas-del-cine-en-catia-2/
Épale. (2021,
4 junio). En Catia cada quien carga con su santo propio (1). http://epaleccs.info/en-catia-cada-quien-carga-con-su-santo-propio-1/
Galería
Freites. (s. f.). JACOBO BORGES. https://galeriafreites.com/artistas/borges-jacobo/
Impacto
Venezuela. (2021, 26 febrero). PERIFÉRICO DE CATIA: atraso, suciedad y
abandono. https://impactovenezuela.com/periferico-de-catia-atraso-suciedad-abandono/
La
Cereza Dulce. (s. f.). La Masacre del Reten de Catia. http://www.lacerezadulce.com/2020/08/articulo-la-masacre-del-reten-de-catia.html